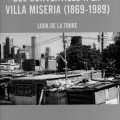 por Lidia de la Torre. Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2009, 196 páginas.
por Lidia de la Torre. Editorial de la Universidad Católica Argentina, 2009, 196 páginas.
Acierta Pacho O’Donnell en el prólogo de este libro cuando señala que “Está escrito con chispa, es ameno y, a pesar de cifras y estadísticas, la lectura se desliza como una atrapante obra de ficción. ¿Acaso los libros científicos deben ser aburridos? ¿O es que demasiado frecuentemente se confunde aridez con nivel académico?”. La primera reflexión es acertada al recorrer las páginas de Buenos Aires: del conventillo a la villa miseria (1869-1989), porque es un volumen ágil y entretenido que permite no sólo recorrer el drama habitacional de dos siglos distintos, sino también asomarse a ciertas costumbres que esos míseros núcleos habitacionales generaron como modelo cultural.
Así, el trabajo de Lidia de la Torre no sólo analiza dos procesos muy diferentes en su origen y desarrollo: el conventillo y la villa miseria, sino también como estas verdaderas patologías habitacionales, producto de la pobreza, marginalidad y explotación sumada a nulas o deficitarias políticas de inserción y desarrollo social, generaron una suerte de “no-lugares” mucho antes de que Marc Augé utilizara esa denominación para definir a esos espacios donde no hay vínculos directos entre los ocupantes y el lugar mismo. Aquí, remarca la autora, se genera la extraña paradoja de que, mientras la villa de emergencia para el conjunto urbano es “la ciudad invisible”, lo negado, intrínsecamente –tanto como el conventillo de comienzos del 1900– significan lugares de indudable raigambre y personalidad.
El trabajo también permite indagar la evolución del tejido social urbano, y cómo fue el impacto de la inmigración, externa e interna, en el desarrollo habitacional. También cómo esa negación social-urbana fue asimilada por la “mirada del otro”, o la mirada desde el arte, que permitió –por ejemplo– el surgimiento del sainete; género de características propias que abrió el patio del conventillo a un modelo de representación que lo convirtió identitario de una época. El libro, estructurado en dos partes, analiza en la primera el surgimiento del conventillo y los sucesivos intentos por lograr su erradicación. El segundo capítulo, inteligentemente titulado “La ciudad invisible”, permite conocer el origen de un flagelo que no ha mermado, y que incluso se ha visto acrecentado con el correr de las décadas: el de la villa miseria. Viñetas en las que, en cualquier caso, no está exenta la explotación, la insalubridad y el drama. Con acierto, se extrae una línea de “El desalojo” de Florencio Sánchez, cuando –en el rigor de la tragedia– un fotógrafo de la revista Caras y Caretas llega y dice: “Le sacaremos una así llorando. Es un momento espléndido”. Aplicable al conventillo pero también a la villa, y de indudable actualidad.
Puede lamentarse, eso sí, que el desarrollo de la mirada del arte fuera demasiado dispar en relación con el contenido general del libro. Existen películas de gran calidad desestimadas al momento de analizar el asentamiento poblacional. En otros casos, errores menores, como citar a “José David” Kohon y no a David José Kohon y, por último, destacar acertadamente la labor del diputado católico Juan F. Cafferata (que generó la ley Casas Baratas que dio origen a las casas obreras), pero olvidando la iniciativa de Alfredo Palacios en similar sentido. En rigor, el político socialista, como autor del proyecto de prohibición de la instalación de medidores de agua en los conventillos, introdujo una de las primeras leyes sociales tratadas por el Parlamento argentino en 1905. Época en la cual, según destaca la autora, se mantenía en ascenso la presencia de los conventillos, que pasarían de 2462 en 1904, a 2967 en 1919.



















