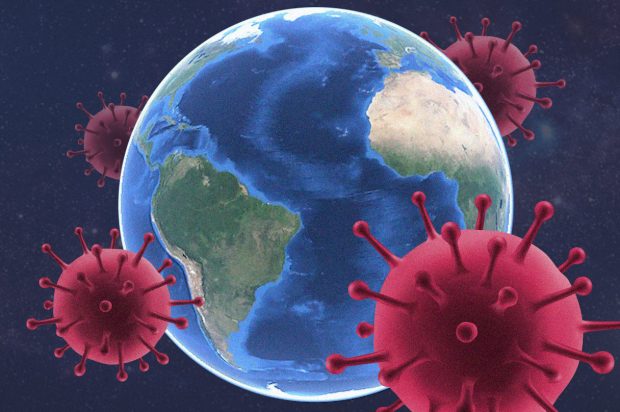
Los creyentes tenemos el hábito profético de intentar leer los acontecimientos desde la fe. La aparición de la pandemia nos interpela. ¿Estamos en condiciones de interpretarla teológicamente? Al menos se puede desbrozar el terreno a fin de lograr preguntas menos inadecuadas a un hecho tan complejo e imprevisible en sus efectos.
En primer lugar, hay que despejar del imaginario bíblico ciertas imágenes retransmitidas inter-generacionalmente y que están ligadas a épocas antiguas en las que la ciencia y la hermenéutica eran muy diferentes a las actuales. En efecto, las imágenes punitivas de las plagas en Egipto (Éxodo 7,1-11,10); las referencias a la lepra (2 Reyes 7,3; Lucas 17,12-15; etc. ) o la idea de que el mal personal está relacionado con el pecado, es contrastada por el entero libro de Job y por el mismo Jesús en los evangelios. En particular, hay que evitar el abuso generalizador de las imágenes del Apocalipsis, cuya intencionalidad inicial era la de hablar de la escatología y no de los episodios históricos. Toda esta simbología continúa más o menos vigente en la memoria colectiva actual que, aun desinformada o secularizada, las retiene y las hace circular en situaciones críticas. Y lo hace incluso en una fusión con interpretaciones del medioevo, en los que el temor a las enfermedades infecto-contagiosas llevaba a respuestas colectivas que hoy leemos como desalmadas.
De todos modos, se trata de revisar las imágenes, no su contenido teológico. Las imágenes sirven, al menos, para mantener abierta las preguntas que las situaciones críticas, como las pestes, presentan reiteradamente a la humanidad.
De la mano de Camus
Una buena dosis de esa memoria sigue vigente en el arte. “La peste” de Albert Camus –quizás la obra literaria más mencionada en estos días– es incomprensible sin el trasfondo judeo-cristiano que el autor explicita en los sermones del padre Paneloux o en la reflexiones del santo médico agnóstico Rieux.
Precisamente esas dos figuras nos introducen de plano en el modo de abordar el tema en la segunda mitad del siglo XX, de la cuyas fuentes aún bebemos. La interpretación del jesuita, quien veía en la peste un castigo divino, resulta insostenible: el niño que muere –al menos él, le recrimina Rieux– era inocente. Todas las imágenes del pecado y sus consecuencias y, especialmente, toda idea de Dios castigador, se desintegran delante de la imagen de un niño que muere bajo grandes dolores. El sufrimiento del inocente no resiste el análisis de la conciencia humana de post-guerra, y quizás menos la del siglo XXI, más delgada y frágil delante de las catástrofes. Pero también el Dr. Rieux exhibe otra dimensión de nuestro tiempo: el médico que busca curar con la ciencia refleja una dimensión del modo de abordar las pestes. Las ciencias –aliadas con la tecnología– nos permiten manejar el fenómeno sanitario como autónomo: vemos los virus, antes imperceptibles, su estructura, su identidad genética, etc. Es cierto que ya Tomás de Aquino, durante –para la también selectiva memoria actual– el oscuro medioevo, había sostenido claramente la autonomía del orden temporal. Ello significaba que las cosas físicas, y por tanto las biológicas también, debían ser resueltas en ese campo, no en el teológico. Sin embargo, es además evidente que ha sido el vertiginoso desarrollo de las ciencias el que ha permitido un tratamiento propio del fenómeno. Hoy le pedimos explicaciones y ayuda a los médicos e investigadores, no a Dios. Sin embargo, esta nueva situación es también ambigua: la peste se comunica por los medios de transporte, se difunde la información instantáneamente, se buscan vacunas de manera global. Y, sin embargo, subsiste el temor, porque en definitiva nadie controla absolutamente las fuerzas naturales.
El virus, parte de la creación y de la historia de la salvación
Pero volvamos a la pregunta inicial. Se trata de una cuestión que increpa al pensador religioso. La ciencia actual impide apelar a soluciones simplistas: no se puede responsabilizar a Dios por la peste. Algo así sucedió después del “Gran terremoto de Lisboa” de 1755, cuando se puso en cuestión la “teodicea” o defensa de Dios tal como había bautizado Leibnitz a la teología natural en 1710, postulando en clave optimista que Dios había creado el mejor de los mundos posibles. El terremoto, que dejó casi 100.000 muertos, sacudió al pensamiento creyente de la época. Pero las cosas han cambiado desde el punto epistemológico. Las preguntas son formuladas primariamente al mundo científico, no al teológico.
Las ciencias son hoy las investigan el origen de la difusión del virus, su naturaleza, sus efectos, su posible terapia. En esto, nada tiene que ver Dios ni la teología. Sin embargo, las ciencias también nos recuerdan otra cuestión, menos tangible en tiempos de emergencia: que la biosfera está compuesta no sólo por el ser humano, el Homo sapiens, sino también por millones de especies de seres vivos o con conductas cercanas o análogas a lo que entendemos por “vida” –como es el caso de los virus–. Hemos evolucionado “de” y “con” ellos. Además, convivimos de manera íntima con muchos de ellos, y en forma interrelacionada con el resto. Desde ese punto de vista, es claro que no somos los únicos seres vivos, y que la coexistencia (¡Darwin dixit!) es parcialmente violenta: la selección natural es parte esencial, aunque no única, del proceso de la vida. En ese contexto, resulta innegable que los virus (cualquiera de ellos) tienen el mismo derecho a la lucha por la subsistencia que otros seres, como el humano. Aun tratándose de seres cuya naturaleza no es exactamente vital, sino de seres dependientes de las formas vitales para subsistir, los virus están dentro de la única biosfera. La biodiversidad evolutiva del planeta recuerda que no estamos solos sino que coexistimos, dinámica y por momentos violentamente, con otras especies, también ellas originadas en la historia evolutiva de la biosfera.
Curiosamente, la teología nos dice algo parecido. La lectura de Génesis 1,1- 4ª, propiamente la única cosmogonía bíblica completa, indica que los seres vivientes fueron creados como distintos del hombre, siendo considerados, ellos también, buenos o valiosos. El panorama de la creación, pues, incluye muchos seres en sí. Por otra parte, la teología de los últimos siglos ha moderado su visión antropocéntrica: el heliocentrismo descentró al hombre del cosmos; el evolucionismo, de la vida; el psicoanálisis le sacó a la conciencia una parcela de manejo; la genética lo equiparó con muchos seres vivientes; etc. Por añadidura, la presente crisis ecológica no hace sino reforzar la visión no antropocéntrica del planeta, precisamente cuando una especie –la humana– está en proceso de aniquilación de gran parte de las otras y, probablemente, de ella misma.
De allí que su lugar en la creación haya quedado más focalizado en su relación con Dios que en su ontología. Para la Biblia, es un “tú” muy particular, con el que Dios entabla una Alianza y en quien se encarna. Pero el resto de los seres vivientes no quedan excluidos del plan creador y tampoco del recreador. En efecto, toda la creación está expectante (Romanos 8,18-23) y será llamada a participar de los cielos nuevos y la tierra nueva (2 Pedro 3,2; Apocalipsis 21,1).
Esta convergencia entre ciencia y teología no hace sino más difícil el interrogante inicialmente postulado, el cual necesita ser reformulado: ¿cómo podemos pensar el avance del universo viral sobre una especie, el Homo sapiens, igual y a la vez privilegiado en el plan bíblico de salvación?
La expresividad de la naturaleza, el silencio de Dios y la pandemia como signo
En el tomo I de Literatura del siglo XX y Cristianismo, Charles Moeller estudia a Camus bajo el título común a diversos autores de “El silencio de Dios”. Las pestes son una expresión de este aparente silencio. Nuestra mirada, ciertamente, no es la bíblica ni la medieval europea. Sin embargo, aun en su índole tecno-científica, global y en gran medida secularizada, remite a un temor ancestral de carácter personal, aunque también colectivo: ¿sobreviviremos? No obstante, más allá de esta expresión reflexiva del principio de supervivencia de todos los vivientes, sobrevuela otra cuestión que el creyente puede tematizar así: ¿Dónde está Dios? Y con todos los matices de descentramiento antropocéntrico que acumulamos (Galilei, Darwin, Freud, guerras, crisis ecológica, etc.), el foco perceptivo del cristiano está orientado en la cruz de Cristo. Y, aunque no encuentre una respuesta para cada episodio generacional, el crucificado (y resucitado) afina las cuerdas de una visión esperanzada en las circunstancias históricas diversas.
Además, algo fundamental emerge de esta situación: las pestes no son sino un episodio más en una historia de la biosfera. Desde el punto de vista de su larga historia, son parte del entramado dinámico de los seres vivientes y no-vivientes. Pero nosotros no nos consideramos una especie más. Nos comprendemos como originales en la biosfera, como seres con conciencia, reflexivos. Aunque la mirada crudamente biologicista intente invalidar tal lectura, muchos seguimos convencidos de una cierta originalidad humana. Asimismo, los creyentes, particularmente quienes sustentamos la fe en el terreno bíblico, apelamos a la consideración particular de un Dios que crea distinguiendo a la criatura humana y que refrenda tal opción a través de su humanización en Cristo. Desde allí miramos la amenaza de una peste en la clave providencial de un Dios que no ahorra humillaciones a nuestra pretensión de figura central del proceso. La predilección por el tú humano de Dios no excluye su amor por el resto de los seres vivientes y del universo. El “vio que toda era bueno” del Génesis continúa vigente.
Probablemente, la pandemia pueda enriquecer una fe que asuma algo menos coyuntural que una plaga como es la destrucción generalizada de biodiversidad por parte de la mano humana. La pandemia pasará probablemente, pero el radical empobrecimiento del planeta de formas de vida, que a la creación evolutiva le implicó millones de años, no pasará. Desde este punto de vista, la peste es un signo que necesita ser interpretado.
Lucio Florio es sacerdote de la Arquidiócesis de La Plata, miembro de la Fundación “Diálogo entre Ciencia y Religión (DeCyR) de la Pontificia Universidad Católica Argentina y director de la revista Quaerentibus.




















1 Readers Commented
Join discussionEpidemias eran las de otros siglos.