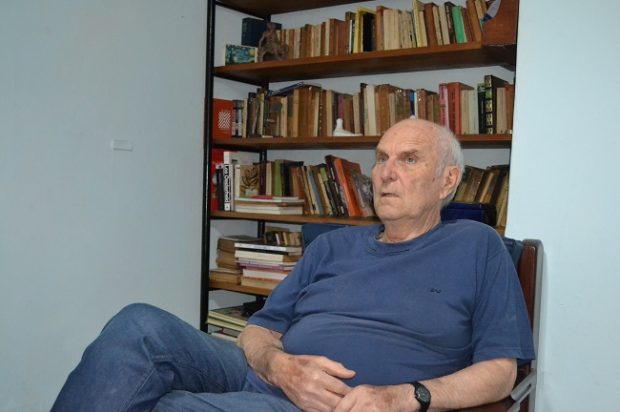
Pablo Capanna es filósofo y ensayista, autor de El sentido de la ciencia ficción, un clásico en español. Escribió los ensayos filosóficos La tecnarquía y Natura, que considera su mejor libro. Sus estudios biográficos más conocidos son El señor de la tarde (sobre Cordwainer Smith), El tiempo desolado (sobre J.G. Ballard), Idios Kosmos (sobre Philip K. Dick) y El ícono y la pantalla (sobre el cineasta Andrei Tarkovski). Escribió en las revistas Criterio (de la que fue editorialista y vice director), El Péndulo, Minotauro y el suplemento Futuro de Página/12. Sus textos sobre ciencia, tecnología e ideología están el sus libros Conspiraciones, Inspiraciones, Maquinaciones y Aspiraciones.
Pablo Capanna conserva una foto de su infancia en la Piazza della Signoria, en el corazón de la ciudad de Florencia; está entre su mamá y su papá y detrás hay un cartel de la Democracia Cristiana. “Vivíamos en la periferia, en una plaza donde durante la Segunda Guerra Mundial había un refugio antiaéreo. Luego, allí construyeron un edificio al que llaman el Grattacielo; para una ciudad medieval como Florencia, 14 pisos son un rascacielos”, recuerda. Emigraron a Buenos Aires cuando él tenía diez años, en 1949, en un barco carguero adaptado para pasajeros. “Llegamos justo el Día del Inmigrante, que se acababa de instituir”, dice. Asegura que no le costó adaptarse a la Argentina: “Al año siguiente a nuestra llegada saqué un premio en un concurso de composiciones sobre el General San Martín”, cuenta. Vivían en unas piezas que alquilaban en Ramos Mejía: “Yo había terminado la primaria, que en Italia eran cinco grados, pero la hija del dueño, que estudiaba Filosofía, nos recomendó que cursara quinto y sexto grados para dominar la lengua, la historia y la geografía argentinas”. Recientemente, gracias a Internet, Capanna está disfrutando de volver a leer en italiano: “No dejan de sorprenderme la cantidad de voces españolas (patio, selva, lindo) que acepta el italiano actual, y también una mayor asimilación del inglés que la que aquí tenemos”.
¿Por qué te dedicaste a la filosofía?
Sentía cierto rechazo porque la profesora de filosofía que me había ayudado generosamente a adaptarme a la escuela no era precisamente una persona cordial: me mandaba a escribir una composición por día sobre los temas más abstractos y nunca quedaba conforme. Cuando se enteró de que iba a ingresar a la Facultad me ayudó con los libros y me ofreció textos marxistas (llegó a ser una prestigiosa teórica del trotskismo local) pero no tuvo éxito. El camino de mi vocación no fue lineal. Cuando estaba en la secundaria apareció la famosa revista de ciencia ficción Más allá, que dirigía Oesterheld; fui un lector de la primera hora y hasta logré que me publicaran un cuento escrito a los quince años. A la ciencia ficción de los años ’50 la orientaba el editor John W. Campbell, quien estaba convencido de que la ciencia del futuro sería la psiónica, una suerte de parapsicología científica. Fue por eso que se me ocurrió seguir la carrera de Psicología, que acababa de crearse. Siendo egresado del Comercial para ingresar en la UBA tuve que rendir ocho materias en el Colegio Nacional de Buenos Aires, lo cual no dejó de serme útil. Pero ya en primer año me di cuenta de que los psicólogos no investigaban los misteriosos poderes de la mente sino que se lo pasaban escuchando siempre los mismos problemas. Opté por pasarme a Filosofía, que estaba más cerca de mis inquietudes.
¿Fue cambiando también tu búsqueda intelectual?
Siempre fui amateur, porque no tenía el respaldo de una universidad y no contaba con becas ni subsidios: pero eso me dio libertad para seguir mi curiosidad y elegir los temas. Una vez vi un documental sobre Henry David Thoreau; el biógrafo a quien entrevistaban era un tipo de aspecto hippie, al que definían “investigador independiente”; se me ocurrió que eso era yo. De haber sido parte del sistema, no me hubieran permitido investigar temas que aún no tenían reconocimiento académico. Hice toda mi carrera docente en la UTN, donde las materias culturales apenas eran toleradas por razones estatutarias. Eso me sirvió para ser más claro como expositor, porque me tuve que despertar el interés de los estudiantes de ingeniería.
¿Qué te atrajo de la ciencia ficción?
Mis lecturas de adolescencia fueron las historietas y la revista Más allá, que me marcó. Más allá tenía un convenio con la revista norteamericana Galaxy, que aparecía en muchos idiomas. Más allá era su versión en español, que no sólo publicaba traducciones sino invitaba a escribir a los argentinos. Muchos años más tarde estuve en otra gran revista (El péndulo, que dirigía Marcial Souto) y desde entonces tuve la satisfacción de cruzarme con lectores muy variados: físicos, biólogos, ingenieros y hasta algún obispo.
También es muy importante tu ensayo El sentido de la ciencia ficción, el primero en español sobre estos temas.
La primera edición fue en 1967 pero tuvo dos reescrituras y ahora está en formado digital en Amazon y en mi página web. Me sigue gustando leer ciencia ficción, pero le tengo miedo a esa gente que tiende a confundirla con la realidad; no hay que olvidar que es literatura; es ficción, como el cine.
En tu libro Conspiraciones es muy divertido ver el recorrido de muchos fanáticos sobre algunas teorías pseudocientíficas.
Tengo un amigo que es un escéptico radical y las combatió durante años, pero nunca quiso desprenderse del tema de los ovnis. Es un verdadero erudito, pero hace poco lo encontré apenado porque la intendencia de Capilla del Monte había sacado el cartel de bienvenida con la imagen de un extraterrestre.
Con el desarrollo vertiginoso de la ciencia y las nuevas tecnologías, ¿le queda algo para decir a la ciencia ficción?
Yo creo que la ciencia ficción cumplió su ciclo y ya no sorprende, a pesar de que existe una industria muy grande que vive de ella. Actualmente los chinos están incursionando con éxito en el género. Pero es cierto que algunas cosas ya llegaron a la realidad, a pesar que los escritores solían señalar sus peligros.
¿Qué impresión te quedó de Ray Bradbury en 2006, cuando lo presentaste en la Feria del Libro de Buenos Aires, tratándose de un emblema del género?
Como persona, me pareció cálido, y amistoso con todo el mundo. Fui a una cena en su honor porque quería darle un libro mío, pero había mucha gente y no pude acercarme a él. Entonces le entregué el libro a Souto para que se lo alcanzara. Al otro día recibí una carta de puño y letra de Bradbury, quien me agradecía desde el Plaza Hotel. Era el gesto de un gran tipo. Como escritor, tuvo una época brillante, pero entró en decadencia en cuanto disfrutó del éxito.
¿Cómo clasificás a algunos clásicos de la literatura que exceden los límites de lo real, como Maestro y Margarita, de Bulgakov?
Yo los considero literatura fantástica, aunque algunos teóricos se animan a remontar la ciencia ficción hasta Homero y la Biblia. Una maneara algo grosera de definirla es señalar que el autor hace ciencia ficción cuando cree que lo que cuenta puede ocurrir en el mundo real, ya sea basándose en el conocimiento existente o un saber científico por descubrir. Distinto es lo que sucede cuando el autor pone sus propias reglas del juego; para entrar en la historia hay que suspender el espíritu crítico y aceptar que puedan existir la magia, las hadas, los elfos o los dragones. Eso es fantasía.
¿A partir de esa diferencia podríamos decir que la ciencia ficción cree en la ciencia?
Creía… Hoy todo es bastante híbrido. Entre los buenos escritores actuales se encuentra un norteamericano de origen chino, Ted Chiang, con una obra muy reducida. Su texto más famoso narra la construcción de la torre de Babel contada por alguien que acarreaba piedras para la edificación. El relato es tan convincente que parece realista. El autor sostiene que es ciencia ficción, porque se ajusta fielmente a la ciencia babilónica.
¿Sería entonces literatura fantástica?
Por eso digo que los límites se han perdido. Ocurre que la ciencia ficción fue la lectura de varias generaciones de científicos. De los muchos alumnos de Ingeniería que tuve, aquellos que leían tenían preferencia por la ciencia ficción. Puede que muchas de las ideas que aventuraban los escritores hayan sido un desafío para los tecnólogos, que en algún momento dijeron: “¡Eso se puede hacer!”
¿Un ejemplo sería la clonación?
Una de las primeras historias de ciencia ficción que trata de clonación es El triángulo de cuatro lados del inglés William F. Temple, que apareció nada menos que en 1939. Algunos temas eran considerados teóricamente posibles, pero nadie pensaba llevarlos a la práctica. La ciencia ficción los popularizó hasta que alguien empezó a considerar que eran factibles. Eso hace que en cierto modo la ciencia ficción sea responsable del mundo en que vivimos.
¿Cuáles son los autores fundamentales?
Los autores que me atrajeron son aquellos sobre los cuales escribí, por cierto muy distintos entre sí. James G. Ballard tenía una visión bastante trágica del mundo; en el fondo era un moralista frustrado que se sentía incómodo en el mundo actual, aunque luego lo convirtieron en una especie de ícono punk. Otro autor que me sedujo es Philip Dick, que aún sigue despertando interés en la generación actual. Pasó dos semanas estudiando filosofía y soñó escribir como Proust. Sus novelas de realismo social fueron rechazadas por los editores no sin razón. Al fin vio la posibilidad de publicar y de ganar algún dinero con la ciencia ficción y se volcó a ella. Carecía de base científica pero tenía una gran capacidad lingüística para inventar palabras seudotécnicas como el famoso infundibulum cronosinclástico de Kurt Vonnegut. Pero siendo el más delirante de todos, fue el único que imaginó cosas como el calentamiento global; en varios textos suyos el clima se ha vuelto tórrido por culpa de la contaminación. En su primera novela (de 1950) imaginó un mundo repartido entre cinco multinacionales, que aún no existían. Su última fase fue mística, lo cual ayudó a que lo convirtieran en un autor de culto.
¿Qué otros autores?
Mi favorito es Cordwainer Smith, que tuvo su auge en los años ‘70 en los campus universitarios norteamericanos. Su verdadero nombre era Paul Linebarger y era asesor de Kennedy y Eisenhower. Dominaba siete idiomas y escribía en clave, combinando distintas lenguas y evocando la gran literatura de todos los tiempos. Imaginó un futuro donde todos son concebidos in vitro y llevan por nombre un número. Pero como tienen que identificarse, adoptan nombres tomados de las antiguas lenguas. Esto constituye un verdadero juego de acertijos. Uno de sus cuentos transcurre en un planeta lleno de diamantes y piedras preciosas donde escasea tanto la tierra que el dictador se jacta de poseer tres macetas. El planeta se llama Pontoppidan: se trata de un danés que obtuvo el Premio Nobel de Literatura por su novela La buena tierra. Los estudiosos de Cordwainer Smith formaron una cofradía, de la cual fui el primer miembro latino. Elegí por nombre el de un personaje llamado Issan Olascoaga. Issan es el número 11 en chino y según la Concordancia oficial Olascoaga es un “pueblo de la provincia de Buenos Aires”; para más datos, cercano a Bragado.
¿Qué pasaba en los años de auge con la ciencia ficción en la Argentina?
Faltaba infraestructura editorial. En los Estados Unidos la ciencia ficción creció con las revistas; había más de cincuenta, y se publicaba una enorme cantidad cuentos, con lo cual los autores proliferaban. Sus pares argentinos no llegaron a subsistir. Muchos autores importantes incursionaron alguna vez en el género, pero no perseveraron, salvo Bioy Casares. Angélica Gorodischer fue una gran defensora del género, pero el único que se dedicó exclusivamente a él fue Carlos Gardini, muy reconocido en Europa.
Para el lector ajeno a tu trayectoria personal no es sencillo clasificarte; estás vinculado a El péndulo y para otros a Criterio, a tu perfil más humanista, o a Página/12, donde escribiste muchos años. ¿Cómo fue ese recorrido?
Tengo lectores muy distintos; de hecho, hay quienes creen que me dediqué al cine mientras que otros me hacen científico o crítico literario. No muchos saben que mi profesión fue la de docente universitario. La dictadura militar puso a un comodoro como rector de UTN, quien vino a suprimir las materias culturales por “subversivas”. Unos pocos logramos convencerlo de no lo hiciera y accedió con la condición de que enseñáramos Historia de la Ciencia, evitando temas sociales o políticos. Tuve que estudiar muchísimo, pero conté con la ayuda de Marcelo Montserrat, que me abrió su biblioteca. Fue un verdadero posgrado, pero el texto que logré armar era tan neutro que se siguió usando por años en todo el país. Con la democracia, llegué a dirigir el Departamento. Leonardo Moledo, colega en UTN, me invitó más tarde a escribir algún artículo para el suplemento Futuro de Página/12, que dirigía. Eso llego a ser una columna que sostuve durante quince años, en los cuales me gané todo un público distinto.
¿Cómo cambió la investigación independiente con las nuevas tecnologías?
Obtener información es ahora mucho más fácil: ojalá siempre hubieran existido las herramientas y los textos que ahora cualquiera puede obtener sin costo. Pero no todos saben aprovecharlos. En el mundo actual siguen teniendo vigencia esos versos que Eliot que escribió hace cien años: “¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido con la información?”. Yo añadiría: ¿dónde está la información que perdimos con la comunicación? Todo el mundo se la pasa comunicando cosas efímeras como la foto de su torta del cumpleaños o las picardías de su gato. Es la globalización de la estupidez. Paradójicamente, en la “era de la información” se miente y macanea más que antes. ¿Cómo puede ser que los periodistas metan tanto la pata teniendo todos los recursos necesarios para chequear la información?
¿Qué estás investigando actualmente?
Acabo de concluir un libro de ensayos sobre ciencia y religión que no ha encontrado editor, de modo que pienso subirlo a mi página web www.pablocapanna.com.ar En este momento estoy pensando escribir sobre literatura interactiva y textos compuestos por computadoras. En Japón premiaron a una novela escrita por un programa de inteligencia artificial y en los Estados Unidos alguien armó una novela que parece de Jack Kerouac. Quisiera saber qué está pasando con esta “creatividad” informática y con esa moda de preguntarle al público cómo quiere que siga una historia. Me parece terrible eliminar al autor y las sorpresas que nos reserva; es poner a la ficción al servicio del consumidor, una suerte de literatura a la carta.
LEER A CAPANNA
El mecanicismo nos dio el dios relojero y el naturalismo a la sabia Naturaleza. Darwin nos remitió a la máquina de Watt y la informática al ordenador cósmico: todos ellos, sucedáneos de Dios.
La ciencia del siglo XXI puede construir un nuevo marco de sentido que dé cuenta del principio antrópico, la afinación y la complejidad y a la vez los haga compatibles con la ética y la fe.
La pregunta que está detrás de la ciencia y de la filosofía, aquella que interpela por igual a creyentes, agnósticos y ateos, sigue siendo la de Leibniz:
¿Por qué es el ente, y no más bien la nada?
Cuando pase la moda de burlarse de las grandes preguntas, será inevitable volver a enfrentarlas.
Pablo Capanna, Natura, 2016



















