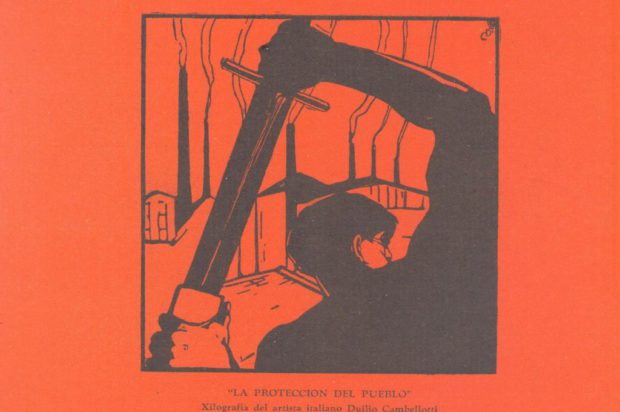
El film Dr. Zhivago (1965), del director David Lean, basado en la novela homónima de Boris Pasternak, relata el desenlace de la Revolución bolchevique en medio del drama de amor entre el Dr. Yuri Zhivago (Omar Sharif) y Lara (Julie Christie). En él hay una escena crucial que resume el punto nodal de lo que plantea el autor. El camarada Strélnikov (Pasha), casado con Lara y devenido en comisario del pueblo, hace detener al Dr. Zhivago. Durante el interrogatorio el primero le cuenta que ha abandonado a su familia por causa de la Revolución. Zhivago se queda atónito. A continuación, y a modo de explicación, pronuncia una sentencia que resume el sentido del film: “La vida privada ha muerto en Rusia”. Pero, ¿qué es lo que ha llevado al idealista Pasha a dejar fríamente a su mujer y a su hija transformándose en el totalitario Strélnikov? El gran motivo transformador de Strélnikov es la concepción utópica, ideológica y, en el fondo, religiosa de la política que deja de ser un medio de mejoramiento y elevación de la vida para convertirse en el fin último al cual la vida debe someterse.
La tentación de la utopía –es decir, de la divinización de la política– y el consiguiente vaciamiento del significado de la trama concreta y cotidiana de la vida fue el motivo principal que inspiró también la Muestra itinerante “Utopías y significado: las dos banderas de la independencia hispanoamericana”, desarrollada hace dos años en el Museo de la Ciudad con motivo del Bicentenario. Tal como señalara uno de sus curadores, el investigador del Conicet Aníbal Fornari, nuestras historias nacionales comienzan justo en medio de un proceso revolucionario mundial, antecedido por el racionalismo iluminista del siglo XVIII y continuado por el romanticismo, que se sintetizan en la imagen mítica de Napoleón. Contemplándose en este espejo –que hace poco también describió con gran acierto Lionel Jospin en su libro El mal napoleónico– algunos de nuestros próceres concibieron el poder político como una fuerza divina arrolladora que podía transformarlo todo. Esa expectativa desmesurada, que acompañó en buena medida a nuestros movimientos emancipadores, es una marca de nacimiento y una permanente tentación en nuestra historia que una y otra vez termina en crisis y frustraciones.
Cuando el poder político es divinizado, la consecuencia a nivel institucional es el desprecio o la instrumentalización de todo lo que limite el acceso y la permanencia en dicho poder. La ley, las instituciones, la división de poderes, los consensos, los derechos e intereses de los individuos y grupos de la sociedad civil son considerados sólo como obstáculos que frenan la capacidad transformadora de la política. Dado que se espera todo del poder, se ve como imperfecto o despreciable todo lo que está por debajo o por fuera de este. Muchos abandonan valiosos proyectos vitales –carreras, empresas, instituciones– desarrollados gradual y pacientemente desde el llano con el fin de llegar al premio mayor que sienten que alcanzarán con el poder. Otros ven, simplemente, en la política, un camino rápido y corto para obtener dinero o para lograr el ansiado objetivo de “ser alguien”.
De acuerdo a Héctor Leis, ex miembro de la agrupación Montoneros y entusiasta acompañante de la Muestra mencionada hasta su muerte hace cuatro años, la naturaleza profunda de la violencia política –una constante de nuestra historia, desde las guerras civiles del siglo XIX a los conflictos que van de los años cuarenta a los años setenta del siglo XX– está íntimamente vinculada al mismo fenómeno. En su opinión, lo que llevó a los jóvenes que integraron Montoneros a suprimir con frialdad la vida del otro, fue la divinización de la violencia, que escondía detrás un profundo desprecio del valor de la vida cotidiana y una divinización del poder político que buscaban obtener a cualquier precio.
Pasadas ya más de tres décadas de aquel tiempo trágico, Leis veía con asombro en los últimos años el resurgimiento en la Argentina de este mismo síndrome de divinización del poder. En un diálogo que entabló con Graciela Fernández Meijide, Leis sostenía: “Hoy se cree que no se puede hacer nada si no se hace política. Eso es el fracaso de la sociedad argentina. Las sociedades que piensan que sólo se puede hacer política, que todo es política y que si no hacés política sos un alienado, son sociedades que no saben lo que quieren, que repiten una y otra vez sus errores”.
Apelando a su propia experiencia de curación de la enfermiza politización argentina durante su exilio en Brasil, Leis sostenía que el proceso de desmitificación de la política es siempre algo muy lento que se va logrando mediante una toma de conciencia gradual. Las alegrías que proporcionan las experiencias sencillas pero en el fondo grandiosas de la vida –el estudio, el trabajo, la amistad, el amor– y la participación en proyectos sociales, económicos o culturales en el ámbito amplio de la sociedad civil, pueden parecer quizás pequeñas frente a la aparente grandiosidad del poder y de la política. Pero son estas experiencias las que proporcionan el sabor a nuestra existencia y también resultados concretos y palpables en los que resurge, paradójicamente, el auténtico sentido de la política, cuya misión y fin, tal como proponía lúcidamente Hannah Arendt “es asegurar la vida en el sentido más amplio”.
La divinización de la política y el consiguiente vaciamiento de la vida cotidiana terminan, en cambio, en la destrucción de la capacidad transformadora de la propia política. Cuando todo es política al final nada lo es. La política como fin de la vida se destruye a sí misma. Sólo es verdaderamente político un Estado sanamente “laico”, en el sentido de no-divinizado, auto-limitado y concebido como un instrumento subsidiario al servicio del bien común. Únicamente un poder político abierto a reconocer y a acompañar –y no a subyugar o reemplazar– el inmenso e inabarcable campo de las experiencias y relaciones humanas –cotidianas, vitales y creativas– de la sociedad civil, es el que engendra una vida política verdaderamente fuerte, significativa y eficaz. Es decir, una política al servicio de la vida y no al revés.
1. Graciela Fernández Meijide & Héctor Ricardo Leis, El diálogo: El encuentro que cambió nuestra visión sobre la década del 70, Penguin Random House Grupo Editorial Argentina, 2015.
2. Hannah Arendt, La promesa de la política, Barcelona, Paidós, 2008, p. 151.
El autor es Doctor en Filosofía y Profesor universitario




















4 Readers Commented
Join discussionEstimado Sr. Carlos Hoevel y amigos,
A mi entender, cualquiera puede “divinizar” a cualquiera, y a cualquier cosa. Pero, las utopías siempre serán utopías.
Hay quien cree en utopías, y otros hasta luchan por ellas: lucha de clases, contra la pobreza, contra las desigualdades, por una justicia para todos, por más libertad, etc. La mayoría de las utopías nacen de la crítica y derivan en una necesidad de remediar las desdichas de nuestra existencia. Luchando por utopías, vivimos el drama de nuestra propia existencia. Y esto es vivir en la historia. Sin utopías no hay historia.
el tema son los medios con que se lucha por las utopías .El infierno está empedrado de buenas intenciones,El fin no justifica los medios la idolatría
San martín Artigas belgrano Güemes López Saavedra el congreso de tucumán ¿divinizaron el poder?
Excelente comentario. Quien vive en pos de una utopía, termina dándose bruces contra la realidad. La utopía como modelo, como lo entendía Santo Tomás Moro, sólo sirve como una referencia para luchar contra las adversidades que plantea la existencia, con la convicción de que es posible llegar a vivir mejor. Los cristianos tenemos como referente a Nuestro Señor Jesucristo, nuestro modelo, y debemos imitarle con voluntad de ser «otros Cristos», aun a sabiendas de que nuestra naturaleza caída opera como lastre pese a la enjundia de la Gracia.